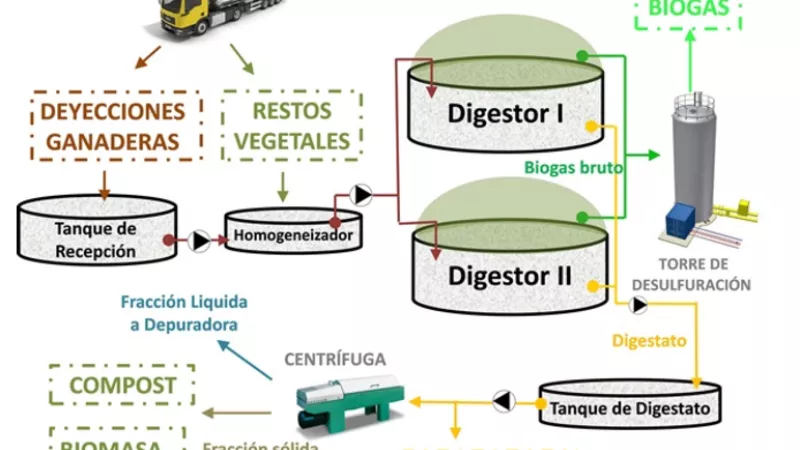Vivir barato es el deseo que mejor define a una sociedad podrida. Porque para que algo sea barato en un lugar, debe ser caro en otro. Porque hay principios termodinámicos que no podemos soslayar. La energía del sol que recibe el planeta, en teoría, podría permitirnos vivir casi indefinidamente. Y, sin embargo, no es así. No es así porque simplemente no podemos aprovechar el cien por cien de lo que recibimos. Forma parte de la propia definición de la vida. La transferencia energética en los ecosistemas apenas supera el 10%. Por otra parte, de la energía concentrada que podemos extraer del petróleo finito, como mucho podemos alcanzar eficiencias de poco más del 20%.
Nuestra obsesión tecnológica y económica por sacar el máximo rendimiento de todo nos impide disfrutar de la sencillez vital. Cuando uno está bien, querría que el tiempo no se detuviera. Nos olvidamos del sueño reparador y de que el tiempo de la desmesura es el que realmente se nos acaba. Y, sin embargo, nuestra sociedad se ha lanzado a desafiar al propio tiempo.

El mundo se nos ha hecho pequeño y queremos más ignorando que el mejor destino es nosotros mismos que atesoramos toda la riqueza del Universo en nuestra esencia. Foto: Fundación Tierra.
Al volar a otro continente, ganamos unas horas al sol, pero para lograr esta ganancia y ubicarnos 4.000 kilómetros más lejos, dejamos una estela de destrucción persistente en la atmósfera. Vivimos disfrutando de la tecnología táctil de los móviles, mientras abandonamos un montón de aparatos todavía útiles para hablar. Queremos tener acceso a todo hasta imaginar una noche en el espacio para observar cómo los días y las noches se suceden a velocidad de vértigo mientras nosotros seguimos siendo mortales.
Viajes low cost, aparatos low cost, sensaciones low cost… Cuanto más barato es algo, más abyectos parecemos al goce. Y, sin embargo, como nos recordaba el escritor Mario Benedetti en La Tregua: “Estoy seguro de que la cumbre es un breve segundo, un destello instantáneo y no hay derecho a prórrogas”. Y es que “la felicidad es bastante menos (o quizás bastante más, pero, de todos modos, es otra cosa), y es seguro que muchos de estos presuntos desgraciados son, en realidad, felices, pero no se dan cuentan, no lo admiten, porque ellos creen que están muy lejos del máximo bienestar.”
Nuestra sociedad no sabe amar la felicidad y la alimentamos con una vida low cost a todo ritmo. Como decía André Gide, “la felicidad de un hombre no radica en la libertad, sino en la aceptación de un deber”. Nuestra libertad para gozar está en el deber de cuidar del presente para que haya futuro. Nuestra libertad está en la riqueza del mundo interior que atesoramos dentro de nuestra esencia.
¿Cuántos viajes low cost habrán surcado los cielos del planeta en unas simples vacaciones para estrellarse en la infelicidad del regreso? ¿Cuántos artilugios low cost nos acompañan imaginando que somos libres por descargar música, atiborrarnos de imágenes a la vez que somos incapaces de gozar de la simplicidad de la melodía de una conversación o saciarnos con la belleza de la naturaleza próxima?
Creemos que la telefonía IP de bajo coste nos permite comunicarnos con medio mundo y, sin embargo, seguimos sin tener tiempo para escuchar a nuestro corazón. En consecuencia, somos incapaces de convertir nuestros sentimientos en compromiso por un mundo mejor. Aspiramos a una vida low cost al precio que sea. Mal ejemplo damos siendo incapaces de la austeridad vital. El presente no puede ser low cost si queremos que haya futuro.